Por: Sergio Dahbar
No sabría explicar muy bien porqué he unido tres historias relacionadas con el ocaso de la vida, con la mera muerte y esas cotidianidades relacionadas con el oficio de difuntos. Podrá pensarse que el tema es oscuro, pero créame el lector que no es así del todo.
He aquí uno de mis recuerdos que salió a flote: hace quince años vi la película El sabor de la cereza, del director iraní Abbas Kiarostami. Se me quedó grabada porque allí se narra en 98 minutos una historia triste pero excepcional sobre una vida que desea terminar su recorrido en la tierra a su manera. Y no lo consigue.
Se trata de un hombre solitario que al cumplir 50 años se da cuenta que la vida carece de sentido. Quiere morir. Pero no desea que le hagan una autopsia: prefiere meterse en una tumba rústica y que le echen tierra encima. Decir basta. Eso.
Ángel Fernández Santos, crítico de El País, apunto con tino: “No ama ya la vida, pero conserva el orgullo por su condición humana y quiere preservarla’’. Exacto. Tan amargo como el sabor de la cereza verde.
En ese momento sube a una 4 X 4 Land Rover y comienza una rara peregrinación en busca de una persona que quiera ayudarlo. Quiere que le echen tierra encima y lo expresa de manera inteligente y no por eso menos dramática.
He allí un indicio: alguien que busca una muerte digna, que quiere seguir perteneciendo a la madre tierra aunque ya no haya razones para estar vivo.
El segundo recuerdo estalló como consecuencia del primero. Una leyenda urbana circulaba en las sobremesas de mi casa. Ya vivíamos en Caracas y un amigo de mis padres, abogado, que había defendido guerrilleros en la Argentina de la dictadura, llegó a Venezuela con una mano atrás y otra adelante. Parecía un sepulturero.
Siempre se vestía con traje oscuro, camisa blanca, corbata finita negra. Consiguió su primer trabajo en la funeraria Vallés. Y allí durmió los primeros días de su exilio: en ataúdes que esperaban la llegada de los muertos.
Como desconfiaba de esta historia, un día arrinconé a este buen hombre en la calle y le pregunté. Confirmó con la mirada. Y le consulté que cómo había hecho para conciliar el sueño en un féretro. Fue lacónico: “Con dignidad’’.
Vayamos ahora al personaje que hizo posible que yo metiera la mano en el mar de los recuerdos para recuperar al personaje que quería que le echaran tierra encima y al exiliado que durmió en los féretros de la funeraria Vallés.
Se llama Carles Civera y es carpintero de ataúdes, en Barcelona. Fabrica veinte mil al año, 12 por ciento del mercado español. Procura que el trance hacia la otra vida sea lo más liviano posible. Se dedica con empeño. Vano intento para ese oficio, pero en fin. Semejante artesanía varía de precio según el modelo: de 250 a 1500 euros.
Civera confesó en una entrevista en La Vanguardia que algunos de sus operarios echaban una siesta en los ataúdes que estaban listos. Cuando los veía levantarse, le daba una soplo en el pecho.
Es un hombre que disfruta su trabajo, muy a pesar de su naturaleza. Sabe que los colores claros van mejor ahora; que la gente primero mira el precio y después los adornos; que antes eran cuadrados y ahora tienen puntas redondeadas…
Cuando entró en el oficio, el ataúd más largo era de 1.80 metros. Ahora hay de 2.30 metros, para jugadores de básquet. Y a veces hay que reforzarlos, porque nunca se sabe cuando aparece un señor de 240 kilos. Cuando ocurrió, el muerto y el ataúd pesaban 310 kilos. Tuvieron que usar una grúa mecánica para moverlo.
Las pruebas de resistencia las hacen con un muñeco de 80 kilos. Un vecino los denunció a la policía porque creyó que tenían un cadáver. Para la fabricación usan madera maciza, contraenchapado y aglomerados. O maderas exóticas africanas.
A diferencia de Estados Unidos, donde hacen ataúdes metálicos, en Europa sólo pueden ser biodegradables. Utilizan barnices de agua. Las imitaciones funcionan bien, como la del féretro de Juan Pablo II: “formas simples, madera clara’’.
Hasta aquí el viaje por parajes desolados de hombres dignos: uno que quería morir a su manera; otro que podía dormir donde fuera porque estaba en paz consigo mismo; y finalmente el artesano, el más contemporáneo de todos, el que se le mide a un oficio que muchos no quisieran ni conocer, el hombre que respira cerca de la muerte.











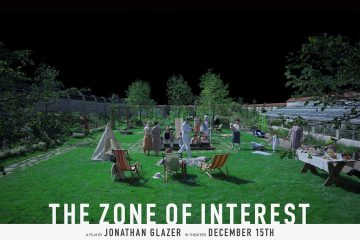
Un comentario
..Que Bien, Vále Repetir, Un 3er.Buen Recuerdo..No déjes de Hacerlo !! Fm.