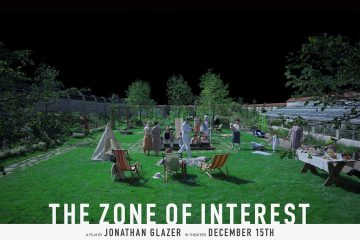Publicado en: El Nacional
Por: José Rafael Herrera

La cultura contemporánea muestra una profunda herida en medio de lo que suele representarse como “la comunidad”. Pueblo, patria, socialismo, son términos que, frente al creciente sentido de la condición individual, lucen su peor momento. La figura de un “mundo inmaculado” que, como dice Hegel, “no mancha ninguna escisión”, comporta el devenir quieto de una de las potencias de dicha escisión sobre la otra. Por lo cual, cada lado, cada extremo de ella, mantiene y produce por sí misma la otra. Dos esencias que se dividen en su realidad y que mantienen una oposición que es, “más bien, la confirmación de la una por la otra y, allí donde entran en contacto de un modo inmediato como esencias reales, su término medio y su elemento son la compenetración inmediata de ellas”. Pero, a diferencia de un mundo inmaculado, este mundo de hoy ha dejado por mucho de serlo. Como señala Adorno, después de Auschwitz resulta imposible escribir poemas. El mundo como “modelo”, un mundo idílico, quieto como una foto, es un concepto puesto por la reflexión del entendimiento, es un mundo vacío, abstracto, muerto. Podría decirse que es el mundo ideal de las destempladas fantasías de cierto chofer de Metrobús o de cierto gorilita iracundo, no de un auténtico estadista del presente. Como tampoco hay un modelo eterno, una suerte de topus hyperuranios del 23 de Enero.
La tragedia Antígona, de Sófocles, le ha hecho comprender a Hegel que ella “trastorna la organización quieta y el movimiento estable del mundo ético”, y que “lo que en este se manifiesta como orden y coincidencia de sus dos esencias, una de las cuales confirma y completa la otra, pasa a ser con la acción un tránsito de dos contrapuestos, en el que cada uno se demuestra más bien como la anulación de sí mismo y del otro que como su confirmación. Terrible destino que devora en la sima de su simplicidad tanto la ley divina como la humana”. Los simas –conviene recordarlo– son pozos profundos, abismales, que se forman a partir de una pequeña fisura o grieta en el terreno, y que termina comunicando la superficie con múltiples cavernas y corrientes subterráneas. No pocas veces se puede poner en evidencia el hecho de que lo que se designa bajo el nombre de “suelo común” es, en realidad, el lugar de las mayores diferencias, el locus de lo irreconciliable. No hay salida: hacer es transgredir. Quien actúa –y toda acción comporta caracteres éticos, con independencia del valor axiológico que las formas de la cultura le asigne– inevitablemente está destinado a introducir un desdoblamiento, un “ponerse para sí” y, con ello, un poner frente a sí una realidad que le resulta diferente de sí, externa, ajena. Pero es justamente en virtud de dicha acción que se obtiene una renovada condición ética. Quien actúa construye y, con ello, pone de relieve su específica peculiaridad: “Porque sufrimos reconocemos que hemos errado”. No hay “comunidad” sin que haya el suficiente oxígeno para que los individuos puedan respirar libremente. La idea de toda posible comunidad, en el presente, necesita ser rediseñada en profundidad, superada y conservada a un tiempo.
El camino indicado para tal rediseño no puede consistir, a la manera del cómplice, en voltear la mirada ante las crueldades cometidas. Sería históricamente imperdonable un nuevo “aquí no ha pasado nada”. Quien ha actuado y transgredido no puede estar exento de culpa. No hay –y no puede haber– un “como me dé la gana” a los fines de la reconstrucción de la etcidad. Quien ha asesinado, quien ha sometido y pisoteado los derechos más elementales de los individuos; quien ha saqueado las arcas públicas para enriquecerse, y robando a los más necesitados, a los más humildes la posibilidad de satisfacer sus necesidades primarias y, con ello, su dignidad; quien ha convertido las instituciones públicas en castillos de arena frente a una voraz marejada populista, en nombre de “la comunidad”, “la patria”, “el socialismo” o vaya usted a saber en nombre de qué bochinche; quien ha quebrado las piernas y brazos al aparato productivo de la otrora nación –hoy inexistente–, no puede no asumir su responsabilidad ante la justicia. Amnistía no significa “borrón y cuenta nueva”. La reconstrucción de una sociedad de individuos libres se sustenta en la creación de instituciones sólidas y de prestigio, orgánicamente unidas con la vida ciudadana, pero, sobre todo, en la más patente presencia de la justicia. El macondismo tiene que ser finalmente remontado, a objeto de que termine de una vez la fiesta de los carnavales infinitos. Se acerca la hora del miércoles de ceniza del espíritu.
No se trata de no dar cabida al perdón. El reconocimiento de las diferencias, el derecho de disentir, es la necesidad más importante y la mayor de las garantías para el desarrollo coherente de las complejas democracias contemporáneas. No hay comunidad de verdad si no existe respeto por la infinita multiplicidad de lo diverso. Lo decía Maquiavelo: la época dorada de la Roma republicana fue la de la mayor manifestación de sus diferencias y la del respeto de las oposiciones. Pero la reconciliación no se decreta, no es una ley formal, abstracta. Los conflictos no se desvanecen por el simple hecho de hacerse la vista gorda. Por el contrario, se incrementan y se reproducen como la maleza. El perdón solo puede entrar en escena allá donde los intereses finitos ya no pueden remontarse ni negarse, cuando toca el momento histórico de restablecer la auténtica comunidad concreta. El perdón se manifiesta en los límites del reconocimiento de la moralidad y del derecho, como el intento firme de la voluntad colectiva por mantener el restablecimiento del orden de las ideas y de las cosas.
La totalidad es mucho más que la simple sumatoria de sus partes. El perdón solo puede ser el resultado del reconocimiento de la complejidad de la vida moral adecuado al cumplimiento de las leyes. Hay perdón si hay juicio y condena. Solo de ese modo se puede responder ante los límites que permean las acciones humanas y, en tal sentido, se trata de la única posibilidad cierta de una reconciliación exitosa.
Lea también: «El día cero«, de José Rafael Herrera