Por: Sergio Dahbar
 Dos obsesiones perturbaron la vida del primer emperador de China, Qin Shi Huang-Ti (260-210 antes de Cristo). Destruir lo que le antecedía, para poder ser de verdad el iniciador de todo lo que hubiera en la tierra, y proteger su inmortalidad, ante posibles desagravios y revisionismos que atentaran contra su legado.
Dos obsesiones perturbaron la vida del primer emperador de China, Qin Shi Huang-Ti (260-210 antes de Cristo). Destruir lo que le antecedía, para poder ser de verdad el iniciador de todo lo que hubiera en la tierra, y proteger su inmortalidad, ante posibles desagravios y revisionismos que atentaran contra su legado.
De su devastador paso por la tierra dejó constancia (no sin temores comprensibles) Li Ssu, consejero del emperador y testigo fiel de sus desmesuras. Consignó una autobiografía que ha sido de enorme utilidad para historiadores y arqueólogos estudiosos de la antigua China.
Aunque el país antes de su llegada había desarrollado el conocimiento humano, desde la trigonometría aplicada a la astronomía, hasta el control de las inundaciones, sin olvidar el desarrollo de la seda, el vino y el papel. Los ciudadanos consultaban el gran libro de las adivinaciones, I Ching, para entender el propósito último de las decisiones de sus vidas. El pensamiento de la acción sin obrar de Lao-tsé y las virtudes del altruismo de Confusio, eran moneda corriente.
Qin Shi Huang-Ti sintió que ese esplendor era incómodo para su proyecto de país. O bien por resentimiento, o bien por mesianismo, desordenó la vida tal cual era. No quería ser un emperador más, sino el primero de todo. El pasado merecía el olvido. Entonces tenía cincuenta años.
Descabezó el feudalismo, para poder remover a funcionarios y otras autoridades. Rápidamente ordenó al construcción de la Gran Muralla. Semejante empresa exigió movimientos de setecientos mil hombres, desplazamiento de campesinos que dejaron sus casas para que allí vivieran albañiles. Tanto movimiento produjo la construcción de la Gran Muralla, que la memoria de China nunca volvió a ser la misma.
Ordenó quemar todos los libros que lo precedían, incluidos los de Lao-tsé y Confusio, y ciertas enseñanzas milenarias del Tao. Protegió sí los libros sobre horticultura y yerbas medicinales. Sólo lo práctico tenía sentido para Qin Shi Huang-ti. La imaginación era un arma peligrosa. Condenó a diez mil letrados al degüello y el empalamiento sólo por haber mencionado una palabra despectiva sobre el emperador. Lo aterrorizaban las contrariedades.
Quería que existiera una sola moneda, conocida como la de Qin, acuñada en bronce y con forma de cuchillo. Una mañana –desconcertado con un texto que no podía entender- dio la orden de eliminar ideogramas innecesarios. Su obsesión requería una lengua simple y una escritura única.
La ilusión de inmortalidad también le quitaba el sueño. En 1974 campesinos chinos descubrieron la punta del iceberg de la tumba de Qin Shi Huang-Ti, que en realidad tiene 4100 metros y 82 metros de altura.
Los arqueólogos identificaron un ejército de seis mil hombres: infantes, lanceros, artilleros, chambelanes, bufones… Todos construidos en arcilla, de tamaño natural, para proteger el cadáver del emperador, por temor a las profanaciones. Nadie debía saber donde estaba su cadáver. Estas simulaciones ingresaron en los museos.
Los costos asociados a los caprichos megalomaníacos de Qin Shi Huang-Ti resultan difíciles de cuantificar. Lo sufrieron sus contemporáneos y las generaciones futuras. De todas formas la realidad se encargó de ajustar cuentas con este pichón de abusador que se creía único, destinado a la inmortalidad: murió a los sesenta años en su carruaje, mientras atravesaba las provincias. De manera insignificante.
Sobreviven la destrucción de un país para regusto de su ego atrabiliario, la revisión de su mito cada cierto tiempo por escritores (Kafka, Borges…), y una tumba donde lo acompañan cuatrocientas concubinas muertas de miedo. No mucho más puede preceder a un tirano que ha perdido la cabeza y cree tener la razón aún cuando se equivoca.











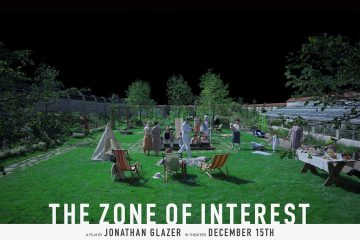
Un comentario
Como siempre exelente aticulo. la historia no cambia siempre hay personajes como estos aunque hayan pasado 2000 años.