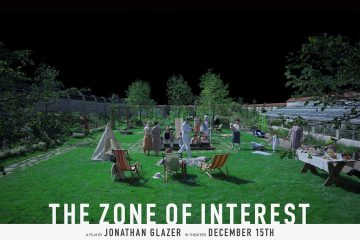La dictadura no necesita apoyo popular, pero la oposición sí. Un ejemplo elocuente: La oposición ha mostrado su dificultad para topar con oxígeno en su respuesta ante un hecho tan doloroso, escandaloso y digno de profundo repudio como ha sido el de los náufragos de Güiria. De la inhabilidad, o de la tibieza, pudiera desprenderse cómo no han comprendido que, a diferencia de la dictadura, sin el soporte del pueblo serán ellos los protagonistas de un hundimiento de proporciones históricas.
Publicado en: La Gran Aldea
Por: Elías Pino Iturrieta
La dictadura no necesita apoyo popular, pero la oposición sí. Lo que es prescindible para la primera es vital para la otra. Una dominación como la venezolana ha podido subsistir sin el soporte de la voluntad colectiva, pero para las cúpulas que la adversan, cada vez más frágiles, es tan necesaria como el aire para respirar. Lo que parece una obligación compartida, una búsqueda común cuando se vive la rutina de las democracias, o la exigencia de los autoritarismos antiguos, en el caso nacional es una condena que solo debe pagar uno de los factores políticos.
Cuando no atiende los clamores populares, cuando los abandona paladinamente y sin sonrojo, la dictadura hace ostentación de las posibilidades de una permanencia que puede prevalecer sin compañía. La vejez de su discurso no responde a la falta de ideas, porque las puede encargar a los asesores, las puede comprar en un mercado de estanterías colmadas, o improvisar alguna novedad, inyectarse un poquitín de vitamina argumental, pero no se molesta en ningún tipo de remozamiento porque no le hace falta. El mismo desfile estéril de sus voceros, más de lo mismo desde hace dos décadas, reitera la indiferencia de los gerentes de un teatro seguro de que puede seguir abierto con los mismos actores. Entre otras cosas porque no le interesa que el espectáculo sea atractivo, porque le da lo mismo. No vive de la taquilla, sino de lo que determina su vida desde un telón de fondo tras el cual se mueven a sus anchas las fuerzas militares, los equipos represivos y las asociaciones de negociantes, una nomenklatura gracias a cuyos poderes se apuntalan las seguridades, mientras se minimizan los riesgos. Con tales pilares, cercanos y seguros, ¿para qué molestarse más de la cuenta en buscar el apoyo del pueblo? Bastan un discursito y una dádiva ocasionales.
El caso de las elecciones parlamentarias apoya el punto. Ni el más entusiasta de la dirigencia oficialista podía pensar en la posibilidad de una respuesta masiva. La dictadura sabía de antemano que solo un reducido número de venezolanos llegaría por pie propio hasta la carpa del circo, pero confiaba en la seguridad de su empresa. Como la opinión pública le es completamente accesoria, o por la confianza en una docilidad del soberano que ha amasado en horno implacable, o por la seguridad de unos cómplices que se venden al mejor postor, o porque no faltan los remolcadores entrenados y pagados, hacía una apuesta segura. Una apuesta que se concretó según los planes, y en cuyos cálculos jamás entró la consideración de la importancia que se debía conceder a la presencia popular. La ausencia que se adivinaba se verificó durante la jornada electoral, pero la dictadura siguió con sus planes como si cual cosa porque su propósito no era llenar el Coliseo, sino mantenerlo sin fecha cercana de cierre. O debido a que, además, podía engordar la cuenta de los asistentes sin preocuparse por la vigilancia de las distantes masas. Y lo logró con creces: Sigue en las alturas sin valladares dignos de mención, sin hacer nada constructivo, pero con la seguridad de que el pueblo dejó en el limbo su intención de meterse en la cola de los reclamos que meten miedo.
Pero, así como no parece dispuesto a conductas levantiscas ante el régimen, el pueblo tampoco tiene ganas de visitar el domicilio de la oposición. La consulta popular que acaba también de suceder, convocada por sus dirigentes, solo puede ser calificada de exitosa por individuos a quienes mueve un desprecio olímpico de la realidad. La botella quedó medio vacía, según el más generoso de los cálculos, para que se demostrara que también los jefes de nuestra orilla padecen la misma cojera en el sendero que conduce a los calores colectivos. Solo que, mientras se trata de una carencia que no perturba el sueño de los apacibles mandones, en el caso de los opositores es lo más parecido a la proximidad del cementerio. Sin Capitolio de carne y hueso porque se les fue de las manos como la arena se escurre de los dedos, sin sedes en las cuales se les pueda físicamente ubicar; sin plata en la botija; sin la lejana muleta de papá Trump descalabrado por sus electores; sin el carisma de una figura capaz de convertirse en poderoso imán; sin ni siquiera contar con la ayuda de un policía de punto; el oxigeno está en el pecho de un pueblo que no parece dispuesto a ofrecerlo. La dictadura puede comprar o alquilar respiradores, o puede controlar el movimiento de los pulmones para no quedar exhausta, lo sabe hacer a la perfección y le da resultado, pero la oposición depende de un fuelle que la gente no quiere mover para animar su locomoción, o que ha soplado a regañadientes. Pero que es imprescindible para un mínimo movimiento de significación en el terreno doméstico, o para periplos más esforzados como los que lleguen hasta las veredas de Lima, o a la Unión Europea abrumada por sus dolencias y sus peculiaridades nacionales, o a una Casa Blanca estrenando inquilino.
Un ejemplo elocuente, para terminar. La oposición ha mostrado su dificultad para topar con oxígeno en su respuesta ante un hecho tan doloroso, escandaloso y digno de profundo repudio como ha sido el de los náufragos de Güiria. Le importó más la sobrevaloración de la consulta “popular”, que una acción contundente ante una tragedia que ha conmovido a las multitudes, y cuya responsabilidad incumbe en términos primordiales a la dictadura. Las palabras de Juan Guaidó sobre el horror del naufragio no pasarán a los anales de las afirmaciones políticas, y en la insulsa posición lo acompaña la mayoría de los líderes de sus cercanías. ¿Alguien las recuerda? Es evidente que sintieron dolor ante la pavorosa vicisitud, pero no lo supieron comunicar.
Nadie duda de que se hayan conmovido ante la miserable pérdida de vidas, como todos los venezolanos que esperaban una campanada de agrupación en medio de la pena, pero sin ser convincentes en la demostración. No fueron capaces de realizar una mínima manifestación luctuosa que fuera realmente del conocimiento público, o apenas esbozaron señales funerales que brillaron por su ausencia porque nadie las convirtió en hecho concreto. De la inhabilidad, o de la tibieza, pudiera desprenderse cómo no han comprendido que, a diferencia de la dictadura, sin el soporte del pueblo serán ellos los protagonistas de un hundimiento de proporciones históricas.